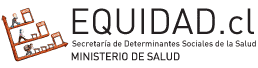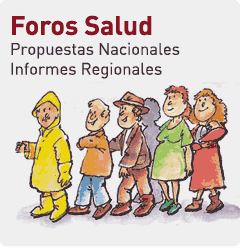Barrios Vulnerables
Introducción
La Subsecretaría de Salud Pública ha impulsado una agenda de trabajo en determinantes sociales y equidad, con el propósito de “Mejorar el nivel y la distribución de la salud de la población que vive en Chile mediante la integración del enfoque de los determinantes sociales y de equidad en salud”. Este propósito se sustenta en el compromiso con la agenda de equidad y recoge las recomendaciones emitidas por la Comisión Mundial de Determinantes Sociales de la Salud durante el año 2008, que instala en el debate la posibilidad que tenemos a nivel mundial de subsanar las desigualdades sanitarias en una generación.
Una de las acciones concretas definidas por el Ministerio en estos ámbitos es el plan de trabajo “Determinantes Sociales de la Salud: 13 pasos hacia la equidad en salud en Chile”, entre las cuales figura como una de sus líneas de trabajo los territorios vulnerables. Esto se enmarca dentro de los objetivos de:
- Reducir las inequidades sociales que obstaculizan y limitan el acceso a la salud y a los servicios de salud.
- Implementar acciones de “inclusión social” sobre grupos y territorios excluidos.
En el PLAN de 90 DIAS comprometido por el Ministerio de Salud incluye entre sus 9 líneas de acción el trabajo priorizado en 92 comunas y 65 barrios vulnerables del país, con el propósito de avanzar en el cierre de brechas de equidad.
En Chile, al igual que en otras urbes de América Latina, el crecimiento demográfico de las grandes ciudades (Gran Valparaíso, Gran Concepción y Gran Santiago) ha sido consecuencia histórica de procesos de migración del campo a la ciudad. Atraídos por la gama de posibilidades de desarrollo individual que la ciudad parecía ofrecer, en las primeras décadas del siglo XX grandes contingentes de familias rurales emprendieron rumbo hacia zonas urbanas.
Sin embargo, la expansión urbana que observamos en la actualidad se debe menos a la migración que al traslado de población que desde los centros urbanos llega a poblar –forzada o voluntariamente- parte de la periferia. Con esto lo que hasta hace algunas décadas atrás pertenecía a zonas agrícolas, progresivamente se están incorporando a la trama urbana congregando a un número considerable de personas lejos de los centros tradicionales.
El proceso de suburbanización anteriormente descrito se conjuga, a su vez, con el patrón de segregación socioespacial que -si bien ha mostrado indicios de cambio a pequeña escala- a gran escala mantiene sus altos niveles en las tres áreas metropolitanas de Chile. De modo que en contextos de alta concentración de familias pobres o vulnerables en zonas de la ciudad socialmente homogéneas, tanto en Santiago, Valparaíso como Concepción se estarían radicalizando los efectos nocivos de segregación y, con ello, acrecentando la persistencia de problemáticas sociales (inactividad juvenil, embarazo adolescente, carencia de oportunidades, entre otros) y de autopercepción de marginalidad (estigmatización territorial).
La escala territorial de barrio resulta sumamente importante para contextualizar la conjugación de factores de carencia material con las limitaciones de acceso a servicios. Así también, permite indagar en la construcción de tejido social y capital social comunitario al ser el espacio de interacción cotidiana entre individuos que comparten un territorio.
En este marco, la noción de vulnerabilidad social aparece como una situación (más o menos latente) en que grupos sociales, hogares e individuos que disponen un menor número de activos quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de vida. Por ejemplo, tal situación ocurre ante cambios en el contexto laboral de uno de los miembros de un grupo familiar. Por su parte, a nivel de barrio señala una condición que limita las posibilidades de una calidad de vida deseable, asociada con la carencia de equipamiento comunitario, dificultad de acceder a servicios públicos de calidad o la presencia de inseguridad ciudadana en el entorno barrial.
La vulnerabilidad urbana conjugada con altos niveles de segregación en barrios populares adquiere, por ende, otras complejidades asociadas no sólo al ámbito material, sino también a fenómenos de desintegración social y aumento de la desesperanza. Con ello se estarían reforzando procesos de marginalidad y desconfianza con el sistema social al tiempo que disminuye el capital social individual y colectivo.
Por lo tanto, situar una estrategia de intervención de salud en barrios vulnerables nos invita a optar por una visión más territorial y de la acción dirigida desde una mirada multisectorial. Igualmente se orienta en definir los aportes más significativos en salud para la población que vive en un barrio determinado, al introducir la categoría conceptual "condiciones de vida" vinculada a la necesidad de abarcar los diversos planos y dimensiones tanto de la vida privada como comunitaria.
Considerando este diagnóstico, actuar desde el marco de los determinantes sociales de la salud puede contribuir a la formulación de políticas, planes y programas integrales que tengan el foco en la calidad de vida como resultado final del trabajo conjunto y coordinado de actores sociales e institucionales, públicos y privados asentados en los territorios. Para llevar a cabo este tipo de intervenciones, el sector salud requiere establecer alianzas con otros sectores y la sociedad civil.
Bajo estas premisas, distintos programas del Estado, han iniciado procesos de identificación e intervención en barrios vulnerable, tales como:
- Mideplan (mapas territoriales de vulnerabilidad)
- Minvu (programa Quiero mi Barrio)
- Subdere (Programa Áreas Metropolitanas Vulnerables)
En todos estos territorios y programas, de forma explicita e implícita, está presente la problemática de salud que será nuestro foco.
Para la OMS y la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud las inequidades sanitarias se deben a contextos sociales que impiden una distribución igualitaria de la salud: “los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto constituyen los determinantes sociales de la salud, que son la causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país”. (Ver más en Organización Mundial de la Salud (OMS), Comisión sobre Determinantes sociales de la Salud, “Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud”, 2008).